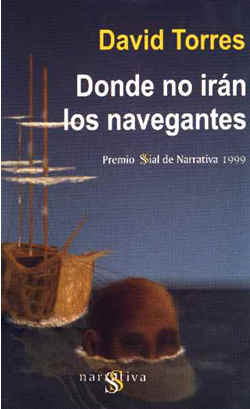
Prosa
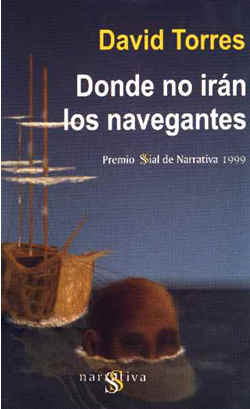 |
Prosa
|
DONDE NO IRÁN LOS NAVEGANTES
Para Amparo, Alicia y Jorge
UNA TARDE de marzo en que, como casi siempre, se había
quedado a trabajar solo en la oficina, Oliverio Bustamante, agente de seguros,
descubrió sin saberlo y casi por casualidad la ubicación exacta
de la fuente de la eterna juventud. Bustamante era lo que se dice gordo, tranquilo,
ceremonioso; cultivaba la obesidad como otros la filatelia y a ese afanoso ejercicio
debía su parecido con Oliver Hardy, apodo que le prodigaron tanto que
acabó por hacerse español. En realidad el mote no le molestaba
en absoluto, todo lo contrario, parecía halagarle porque, de otro modo,
no se hubiese dejado crecer también el bigotito. En lo demás su
existencia era aburrida, aburrida, llena de circunloquios. Vivía solo
en un pequeño piso en la plaza de Ventas; su relación con los
vecinos se limitaba a saludos y coloquios de rellano; no tenía amigos
ni los echaba de menos. Aparte del trabajo y la comida -sus dos grandes pasatiempos-,
Bustamante tenía dos aficiones secretas: coleccionar revistas pornográficas
y discos de zarzuela. Ambas actividades eran más deportivas que lúdicas:
lo mismo podía haber coleccionado mariposas o corbatas o monedas antiguas.
Pero la gracia del juego se había ido gastando con el tiempo debido a
que ya le era prácticamente imposible encontrar nuevos ejemplares: las
mismas modelos desnudas se repetían de una revista a otra como si fuesen
entes platónicos de la exuberancia del mismo modo que se volvían
a editar -remozadas, copias de antiguas versiones- viejas grabaciones de El
Rey que Rabió o Doña Francisquita. Así mismo, también
su inconsciente imitaba a menudo imágenes de sus afanes cotidianos: por
lo que podía recordar sólo soñaba con pólizas insensatas,
formularios inacabables y paellas surrealistas. Aunque no se consideraba especialmente
desdichado, costaría trabajo comprender los motivos que podía
tener Bustamante para anhelar la vida eterna si no fuese por cierta ocasión
en que los compañeros de oficina discutían, medio en serio, medio
en broma, las ventajas e inconvenientes de las creencias religiosas y donde
Bustamante comentó que a él el paraíso católico
no le decía gran cosa pero que, a cambio, una buena reencarnación
no le vendría mal. "Tú lo que quieres es una sesión
de sauna gratis", bromeó uno. Pero Jiménez, el de generales,
que era muy leído, le dio la razón explicando que el cielo católico
era un coñazo; sin embargo, el de los moros, por ejemplo, consistía
en una interminable mañana en un jardín lleno de doncellas bellísimas.
"Y entre los antiguos celtas -añadió Jiménez, empezando
a provocar la diáspora- existía la leyenda de una isla donde se
alcanzaba la juventud eterna al beber agua de una fuente mágica; una
isla en medio del mar, llena de hombres eternamente jóvenes y hermosos,
al amparo de la vejez y la muerte".
Cuando Jiménez acabó de hablar casi todos, con un pretexto u otro,
habían vuelto a sus mesas para trabajar; en medio de esa dispersión
sólo Bustamante se quedó escuchando. Más tarde, a la hora
del café, se las arregló para bajar con Jiménez -de quien
todos huían como de los documentales televisivos-y preguntarle dónde
se suponía que estaba aquella isla con aquella fuente. "Quién
sabe -respondió Jiménez mientras removía el café
con una cucharilla-. Muchos navegantes la buscaron y ninguno la encontró.
A lo mejor no está en ninguna parte, a lo mejor la leyenda es cuento".
Bustamante asintió y se bebió de un trago el café. Jiménez
estaba listo si creía que iba a engañarle porque él sabía
dónde estaba la isla.
Lo sabía desde hacía semanas. La había descubierto por
azar, revolviendo papeles en el limbo. En la oficina había un fichero
que los empleados llamaban el limbo: era un chiste antiguo que designaba el
archivo donde se iban almacenando
los casos sin solución antes de arrojarlos a la papelera. Ya casi nadie
tocaba ese fichero -a no ser para aumentar su desorden- excepto Bustamante,
el cual, cuando su metódica furia de trabajo arrasaba la mesa y le dejaba
un tiempo sin nada entre las manos, entonces se ponía a revolver en el
limbo, buscando algo con que llenar su aburrimiento. Allí podía
elegir entre pólizas de incendio que el asegurado, inexplicablemente,
se había negado a cobrar; clientes extravagantes que habían asegurado
por una elevada cantidad personas u objetos inexistentes; fantasmas que, por
un error del ordenador o de alguno de los empleados, continuaban pagándose
su entierro aún después de fallecidos. Allí, esa desolada
tarde de marzo en que sus compañeros fueron marchándose uno a
uno, había encontrado a una mujer inscrita en una póliza de decesos
desde hacía más de ciento veinte años. Para subrayar su
asombro, Bustamante constató que se trataba de un traspaso de una compañía
filial ya inexistente -Seguros "El Empíreo"-que había
quebrado a mediados de siglo. Todo lo cual admiró a Bustamante por dos
razones: una, que aquella entelequia contabilizaba en total ciento cuarenta
y dos años desde que suscribió la póliza; y dos, que ignoraba
por completo que el negocio de los seguros se remontase tan atrás en
el tiempo. El taco de recibos sin cobrar seguía amontonándose
desde hacía años; por algún error insólito, entretejido
en los misterios de la informática, el ordenador emitía recibos
que debieron haber sido cancelados. No comprendió hasta más tarde,
hasta que Jiménez le habló de la isla; entonces sólo lo
cegó la vergüenza profesional al descubrir un error tan flagrante
en los papeleos de la compañía. Maldiciendo suavemente los ordenadores
y los despistes, Bustamante iba a guardar otra vez los recibos, conformándose
con esa explicación, cuando sus dedos tropezaron con dos, tres, cuatro
pliegos similares. Antes de terminar la
tarde había exhumado seis o siete tacos de recibos azules. Todos eran
mujeres, únicamente cambiaban los nombres y las fechas.
Al día siguiente decidió preguntarle a Barroso, el empleado más
veterano de la compañía, una especie de reliquia a la que todavía
no habían jubilado por lástima y que habían dejado a cargo
de la fotocopiadora. No le explicó los detalles, solo le preguntó
cómo es que no se habían cobrado aquellos recibos atrasados. Barroso
se hundió en una vertiginosa inmersión de memoria y finalmente
emergió a la hora del café de media mañana. "Ya, ya
recuerdo -dijo-. Es un caso un poco raro. Si mal no recuerdo, eso estaba en
la zona de Emilio, ¿te acuerdas de Emilio? Un gran muchacho, sin duda,
fue una pena que desapareciera así, valía mucho. Pues unos días
antes de la desgracia, fíjate tú lo que son las cosas, vino a
liquidar, cuando yo hacía las liquidaciones, y me explicó que
las viejecitas éstas que se habían cambiado de casa, creo que
al pueblo o algo así, y que nadie pudo darle la dirección del
nuevo domicilio. Así que para que no perdieran los derechos las guardamos
ahí, en el limbo, por si algún día alguien se acordaba
y reclamaba pero me parece que ya va siendo hora de jubilarlas". Bustamante
replicó que aguardar un poco más no iba a hacer mal a nadie. Luego
se encerró en el servicio y examinó los recibos, fijándose
en la dirección anotada bajo los nombres, el mismo domicilio en todas
y cada una de las pequeñas tiras azules: José Villena, nº7,
callejón. "Pero sí eso está al lado de mi casa",
pensó Bustamante".
Desde entonces una especie de desasosiego agitaba el mar muerto de su vida pero
hasta que Jiménez no le habló de la fuente en medio de la isla,
no tomó en serio el extraño hallazgo. En todo caso decidió
aguardar antes de aventurarse a visitar la calle. En la oficina dejaba caer
preguntas casuales, ojeaba nóminas remotas, sólo para descubrir
qué poco se sabía en realidad de la muerte de Emilio. Entonces,
con el pretexto de hacer un seguro contra incendios, visitó su antiguo
domicilio; habló con su viuda; conjuró su recuerdo con la ayuda
de una fotografía del difunto colocada sobre la televisión; enjugó
caballerosamente cincuentonas lágrimas; eludió con habilidad ambiguas
propuestas carnales; logró, casi sin proponérselo, que la mujer
firmara el seguro. Pero lo único que pudo sacar en claro es que el pobre
Emilio desapareció un buen día sin dejar más rastro que
un casto beso en la frente de su esposa. "Qué raro -comentó
ella-. Ahora que lo pienso, nunca me besaba al despedirse. Es como si presagiara
la desgracia". La última palabra desorientó a Bustamante
hasta que comprendió que estaba cayendo en el error de los universales
y los silogismos, que en aquella despedida lo que para la viuda sonaba a desdicha
podía haber sido para Emilio una obertura de felicidad. Se le ocurrió
que aquel último beso equivalía a una despedida y que sólo
se despide así quien sabe que no va a volver. Más tarde, de camino
a casa, estableció esta hipótesis: Emilio, al igual que él,
había descubierto una pista hacia la inmortalidad; tal vez tardara en
decidirse pero al final lo hizo: un día se despidió de todos y
de todo y salió resuelto a emprender el viaje. Casi en seguida pensó
que del mismo modo que él estaba copiando el itinerario de Emilio, a
su vez Emilio pudo calcarlo de otro. Si los paralelismos eran verosímiles,
¿por qué no había podido Emilio tener un predecesor, un
guía que le dejara las cartas navales y quizá el anhelo de encontrar
la isla? Era una idea imposible, ridícula: el sueño de antiquísimos
marinos y alquimistas convertido en una carrera de relevos con pequeños
recibos azules. No obstante, después de rebuscar una mañana entera
en los archivos de la compañía, descubrió al menos otros
tres casos de cobradores volatilizados misteriosamente. Todos habían
trabajado en la misma zona en distintas épocas. Bustamente sintió
frío y vértigo, se sintió solo y desamparado en la infinita
escalera del tiempo. Qué absurdo era que la isla soñada por los
antiguos celtas no la encontrará jamás ningún navegante
con ninguna brújula. Y más absurdo aún si estaba en lo
cierto, si era un paraíso exclusivo para ancianas y agentes de seguros.
Aunque llamarlas ancianas era mucho decir porque, si habían logrado sobornar
a la muerte, ¿qué no habrían hecho con el tiempo, su triste
acólito?
"¿Hay mujeres en la isla?", preguntó a Jiménez
por la mañana, tan temprano que el erudito insular no estaba despierto
del todo y se hizo repetir la pregunta. Después de un largo y complicado
bostezo, Jiménez comentó que, según la leyenda, en la isla
no vivían mujeres corrientes sino ninfas o hadas, seres delicados, gráciles
y alados que cumplirían de sobra todos los sueños. "Pero
no te creas -Jiménez volvió a bostezar-, también hay peligros
para el recién desembarcado en la isla". Bustamante, desconfiado
como él solo, preguntó en qué consistían esos peligros.
"Las leyendas son así, no especifican demasiado. Supongo que sería
una trampa, una especie de prueba donde el candidato debía mostrar su
valor. En realidad, el peligro no aparece nunca con forma de tal. Sí
no, no sería peligro, ¿no crees? -Jiménez sonrió-.
Oye, Oliver, parece que te tomas esto demasiado en serio. Sólo son cuentos,
cuentos hermosos, sí, pero nada más que cuentos. No tienen más
sentido que el simbólico". "Simbólicos, mis huevos",
pensó Bustamante apretando en su chaqueta el bulto de los recibos mientras
aguantaba de pie, impávido, la improvisada conferencia de Jiménez
sobre el significado oculto de los símbolos. En su mesa, después
del café de media mañana y de las bromas rancias y mecánicas
de sus compañeros a su barriga y su bigote, Bustamante supo, de pronto,
que ya les tenía lástima a Jiménez y a los otros, que empezaba
a sonreírles como el que va a emprender un viaje incierto y no sabe cómo
iniciar la larga despedida.
Lo pensó días enteros. A veces fabricaba un hueco entre él
y la mesa con la máquina de escribir y se quedaba observando los pequeños
recibos azules, absorto, sin decidirse. ¿Qué podía perder?
En todo caso, mejor no hacerse ilusiones. Cuando sentía la dulce mordedura
de la esperanza intentaba repetirse que todo era un sueño, una prefabricada
idiotez, un increíble entramado de casualidades. Ni Emilio ni los otros
habían descubierto nada porque no había nada que descubrir, ninguna
isla en el limbo. Pidió un par de días en la oficina pretextando
una enfermedad -su primera falta en más de veinte años- y los
gastó paseando por Madrid arriba y abajo, sin pensar en nada, entrando
en los cafés, leyendo rostros perecederos y manos que pronto serían
tierra. Mientras caminaba por la ciudad, resguardándose de la lluvia,
sintió que lo invadía una melancolía lenta, dolorosa, agridulce,
semejante al amor que había sentido una vez por una profesora de tercero,
hermosa, inalcanzable, y tanto más dulce y rubio su recuerdo cuanto más
lejano aparecía en las inaccesibles ventanas de la memoria.
La noche anterior a su partida, Bustamante no tenía apetito y apenas
cenó. De ahí tal vez los sueños feroces y nostálgicos
que lo asaltaron a intervalos y de los cuales intentó liberarse por la
mañana. Después de lavarse y frente al café con tostadas
sólo le quedaban algunas imágenes rotas, inconexas, como postales
de un viaje olvidado: él solo, sentado ante un banquete inacabable, comiendo
alegremente raciones de carne humana. Luego, sin transición, se recordaba
montado en una motora en compañía de unos familiares borrosos,
atravesando unas marismas luminosas con la excusa de una imprecisa misión
ecológica. La barca se movía sin esfuerzo, remontado un paisaje
atardecido, bellísimo, y suavemente, como si fuera natural que volase,
se elevó uno o dos palmos sobre el agua cuajada de nenúfares.
La isla apareció a lo lejos, una mancha en la pureza del azul fluvial.
Atracaron mansamente en una caleta pero nadie quiso acompañarle. Recordaba
haber caminado por la playa hasta llegar a un rincón rocoso donde se
agitaban unas criaturas extrañas, con vagas formas de aves. Alguien había
dicho en el bote que eran los últimos ejemplares de una especie en extinción
y lentamente, procurando no asustarlas, se acercó hasta ellas. Eran grandes,
sucias, con un plumaje negro y espeso, manchado de alquitrán, y parecían
ateridas de frío. De repente una levantó la cabeza y lo miró
a los ojos: vio un rostro humano asomando entre el óvalo de plumas enfangadas,
las facciones bellísimas de una muchacha que lloraba, que quería
decirle algo, hablar. Muy lejos, desde otro mundo, le tendió las manos,
la abrazó, pero no había puente posible entre los dos, no supo
cómo ayudarla.
Mientras cerraba la puerta del piso, Bustamante revivió la sensación
casi intolerable de impotencia y desdicha, una tristeza que no era humana sino
que venía cifrada en guano y barro, cargada de aromas marinos. Casi sonámbulo,
perdido en la cartografía de su sueño, Bustamante cruzó
el pasadizo y el puente sobre la M-30; atravesó el descampado de unas
obras eternas; dejó atrás la calle Lanseros y la calle Tejedor;
bruscamente se encontró frente al portal. Era un portal cualquiera en
una calle cualquiera, con zapaterías, bares y talleres; gente yendo al
trabajo o a la compra o deteniéndose ante los escaparates. Por enésima
vez comprobó la dirección en los recibos, luego empujó
la vulgar puerta de aluminio y cristales ahumados y entró con el paso
decidido de sus tiempos de cobrador. Cruzó un largo tramo de oscuridad
donde flotaba el clásico acorde de olores añejos -repollo, humedad,
vejez-. El pasillo daba a la derecha a una escalera y a la izquierda, después
de un asilo de buzones oxidados, al patio. Era un patio decrépito, de
dos pisos, cerrado como una vieja corrala de teatro. En el tendedero de la balconada
del primer piso flameaban sábanas y camisones; abajo, en el centro del
patio, había una pila de lavar y al lado, una palangana con un muñón
de ropa mojada. La fuente de la que hablaba la leyenda... Bustamante dudaba
entre salir maldiciendo su estupidez o abrir el grifo que moqueaba atado con
un trapo, cuando una viejecita -que debía de llevar un buen rato observándole
tras la ventana- le preguntó qué quería. Bustamante saludó
alzando el sombrero y esgrimió los recibos. Otras dos ancianas más
asomaron y la viejecita de gafas de concha sonrió. "¿Qué
cree? -chilló una voz desde arriba- ¿Qué voy a pagar? ¿Se
cree que voy a morirme ahora, a mis años?" Hubo un coro de risas
parapetadas y luego, despacio, un sordo girar de llaves y hurgar de cerrojos.
Bustamante intentó sonreír a la primera viejecita, la menos hostil,
que ya le había abierto la puerta y lo invitaba desde el umbral; tenuemente
balbuceó algo sobre la negligencia de la compañía y prometió
una rebaja mientras las otras ancianas brotaban desconfiadamente de sus rincones.
"Pase, pase, tómese una taza de té", dijo su aliada.
Mansamente se dejó llevar hacia el interior, traspasó la rancia
cortina de la entrada y, como un gordo mascarón de proa, hendió
una fetidez heterogénea que barajaba medicinas, rulos, comidas caseras,
mal aliento, tardes de soledad y cera derretida. "Váyase, váyase
ahora mismo" -amenazó ridículamente la voz destemplada de
arriba y Bustamante se asombró de que hubiese bajado tan aprisa sin romperse
en pedazos. "Déjalo, mujer", dijo la ancianita simpática.
"Parece mentira lo gruñona que eres". Se fueron a otra habitación,
cuchicheando, y lo dejaron solo. Se produjo entonces una de esas discusiones
interminables a las que Bustamante había asistido tantas veces, cuando
las subidas de precio de enero; ahora unas le daban la razón a la de
arriba y otras a la amable abuelita de gafas de concha. "Tiene que quererlo
-oyó que decía la vieja de arriba, furiosa-.Quererlo de verdad.
Si no, no servirá de nada. Acordaos de los otros". "Tienes
razón, es mejor que se vaya", decía otra. Algo lo desorientaba
en ese contrapunto de murmullos, un anacronismo que Bustamante no pudo discernir
al principio, pero que de pronto lo deslumbró, medio hundido en la penumbra
de ese viejo sofá de cuero. "Dios mío -pensó-. Hablan
como en los intermedios de zarzuela". Entonces tuvo miedo y lástima,
pensó en si una inmortalidad como aquélla merecía la pena
ser alcanzada. "La leyenda no decía nada de esto", recordó
Bustamante, pálido de estupor, mientras miraba la pequeña estufa
de carbón y, en un cuartucho al fondo, el retrato en blanco y negro de
un anciano por el que suplicaban velas. Lentamente se levantó y fue hacia
la puerta. Ya en el patio, alzó la cabeza hacia el cielo encajonado entre
cuatro tejados y luego intentó verse reflejado en el lavadero de agua
sucia y se dijo que todavía estaba a tiempo, a un paso de la calle, del
trabajo, de Jiménez y de todos los otros habitantes mortales, ilusorios,
felices, efímeros. Se dio la vuelta: las viejas también habían
salido y lo rodeaban en silencio, con algo parecido al desconsuelo. Le pareció
que la más triste de todas era la abuelita de las gafas de concha. "Miren,
no sé si me interesa", estuvo a punto de decir Bustamante; pero
de pronto, como una revelación, se le ocurrió que ésa era
la prueba, la trampa donde el héroe templaba su corazón, cerró
los ojos con fuerza y se convenció en voz baja de que estaba en la isla
y de que era como en la leyenda, que la pila de lavar era en verdad la fuente
de la eterna juventud y apenas lograra traspasar el umbral del tiempo y de la
muerte y abriera los ojos se desvanecerían el patio y la calle y la ciudad
del mismo modo que se había borrado el sueño fluvial de la noche,
y él mismo sería un sueño junto con toda su vida pasada
y las ancianas se le aparecerían como lo que realmente eran: jóvenes
ninfas de infinita belleza viviendo para siempre en una isla al resguardo de
todos los mares. Ahora no podía desfallecer; atolondradamente, con gratitud,
pensó en Jiménez y lamentó no haberle dejado ninguna pista
explícita para que pudiese adivinar, seguirle, pero se consoló
pensando que la isla no era algo que se pudiese regalar sino un don que debía
ganarse, conquistarse. Bustamante sonrió pensando en su propia póliza
de entierro, e imaginó en un relámpago las caras tristes y los
comentarios de consternación de sus compañeros cuando pasaran
los días y él siguiera sin volver a la oficina.
Decidió contar mentalmente hasta diez antes de abrir los ojos y deshacer
el embrujo. Cuando lo hizo todo seguía igual o casi igual: ahora las
viejas habían cerrado el círculo y le sonreían; todas,
salvo la que se oponía a pagarle, quien simplemente negaba con la cabeza,
muchas veces, como si la golpease una brisa ensimismada. Era extraño,
pero aquel ademán le recordaba a alguien remoto y familiar a la vez,
una cara sin nombre perdida en un aula de tercero, puesta a secar en las últimas
cuerdas del recuerdo. Bustamante retrocedió y tropezó con el borde
de la pila, se agarró al grifo para no caer, se llevó la mano
mojada a la boca. "Debo de haber contado demasiado deprisa", pensó
Bustamante como dentro de un sueño y volvió a cerrar los ojos.
"Uno... dos ... ", entre número y número alcanzó
a liberarse del miedo y la nostalgia y a medida que contaba -"tres... cuatro
..."- fue comprendiendo que aquellas sonrisas desahuciadas no tenían
edad -"cinco... seis ... "-, que no eran amables ni corteses sino
ávidas y lascivas -"siete ... "- y antes de llegar al ocho
oyó el tintineo de los cuchillos saliendo de entre los delantales y apretó
más los párpados y se acurrucó refugiándose en cada
uno de los pequeños escalones de cifras descendidas, y sólo entonces
comprendió lo que quería decirle la muchacha soñada -"
... nueve ... diez"-, y como si se despejaran de golpe las nieblas tenebrosas
de su vida en una claridad atónita, supo, sin duda posible, cuál
era el nombre de la isla a la que había arribado, al fin, y dónde
y qué y quién era la fuente.