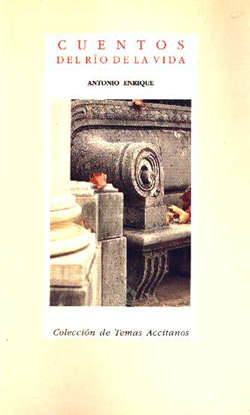
Prosa
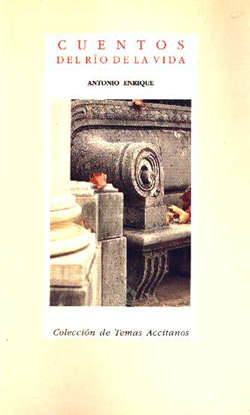 |
Prosa
|
SELLOS COMO PIEL DE ANACONDA
Como es del Sur, quien no la conoce piensa que es ésta
una ciudad blanca. No lo es. Esta es una ciudad destartalada y torva, con gentes
broncas que son su propio reflejo en dimensión humana. No hay que engañarse
por la memoria del pasado; en tiempos remotos fue ésta una pequeña
capital del territorio cuyo poder se disputaban comendadores, corregidores y
alguaciles de un lado, deanes canónigos y magistrales de otro; a unos
y otros, con sus atuendos de capa y golilla, calzas de seda y montera a más
de espadín, o bien de beca y esclavina, cárdenas insignias y cruz
de gules bordada al pecho, veíase pasear pacatamente con revuelo suntuoso
de faldellines en las mañanas de sol, y sus figuras de raso talar imponían,
bajo los atrios del consistorio y botareles del templo, los soportales de la
Plaza y las inmediaciones del Pósito, la gracia severa de un tiempo de
mayor prestancia. Los unos, güelfos de la pequeña república,
se miraban en el torreón de la Catedral; los otros, gibelinos de covachuela
y rebotica, en los balcones del Ayuntamiento. Pero todo aquello pasó.
Los postreros vestigios de aquella edad patriarcal los arrasó la última
Contienda.
Los palacios donde se urdían candorosas conjuras y fiestas en que siempre
sobraban los arropes monjiles fueron suplantados por caserones presuntuosos,
en cuya humedad de muros y cerrazón de ventanales podía leerse
la nueva riqueza de caciques arribistas, indómitos indianos y mayorales
pasados a la usura. Porque yo que lo viví sé que todo lo arrastró
la última Contienda. Aún humeaban las fogatas de los recientes
bombardeos, cuando vimos insinuarse las primeras avanzadillas del frente de
batalla hundido; venían desencajados y famélicos: los creímos
muertos vivientes, con aquellos harapos que semejaban mortaja, y la manta, la
manta gris y húmeda, terciada.
De las romerías que eran la gala de los lugareños, a las que llegaban
con fajín y calañés, al paso tardo de los bueyes con la
testuz coronada de almáciga; de aquellos bailes ajotados donde las muchachas
serranas exhalaban las vaharadas sanas de sus cuerpos brunos, desplegando, como
un cándido salpullido de rosas, sus amplias sayas a orlas rojas, verdes
y negras; del jolgorio de los niños a la salida de las escuelas y del
chicoleo que a mañana diariamente había a la llegada de la diligencia;
de todo aquello, de todo, ha quedado esto: un pueblo en peste. Pero hubo un
tiempo... Hubo un tiempo en que las buenas onzas de oro borbón en bolsín
se guardaban, como las buenas holandas de madres a hijas se transmitían
en arcones de flejes relucientes. Ahora ya veis. La Contienda fue la riña
a quijada de burro de españoles contra españoles: la Contienda.
Llegaron a suplir a los muertos gentes de aluvión de aldeas perdidas
que venían con otro olor, otra piel y hasta otra lengua, pero no sé
por qué os cuento esto. Soy yo un humilde funcionario de Correos. Desde
muy de mañana ?¿para qué nos querrán tan temprano??
vengo a esta modesta oficina, y me siento aquí, en este negociado de
reembolsos y, cuando no me requieren mis paisanos para que les escriba los resguardos,
pues muchos de ellos hablan más por señas que por boca, me quedo
aquí, junto a la angosta ventanilla, mirando la mancha de humedad que
hay en la pared, a un lado: nada más. Pero lo peor es de dos a tres del
mediodía; estoy obligado a permanecer en mi puesto aunque a estas horas
no acude ya nadie. Así un día y otro. Me quedo mirando la mancha,
pero no pienso en nada, y me voy poniendo triste. Cuando el esquilón
de la Catedral tañe a vísperas, me levanto entumecido ?un día
y otro? y marcho unas manzanas más allá, donde me espera una casa
limpia y pobre y el silencio en el almuerzo.
Sería de desear que pasase algo en este pueblo, en mi vida. Pero sólo
ha llegado la peste. La peste en tiempos de sequedad. Y aunque aquí,
en esta oficina, que la luz tamizada de una cristalera en el techo hace aún
más fatigosa e irreal, nada ocurre, nos obligan a usar el mismo oficioso
uniforme y a permanecer el mismo extenuante horario; en esta oficina, a la que
paulatinamente van dejando los vecinos de venir, yo sigo ensoñándome,
aunque sólo sea mirando esa mancha en cuyo cerco la calor ha puesto un
como algodón de orín. Me ensueño, la tibieza con que me
levanto de la cama persiste en mí hasta el mediodía. Y me vienen
ideas..., ideas que no sé cómo exponer. Me hubiera gustado ser,
qué se yo, ¡me complace tanto leer buenos libros! Pero me quedé
en triste funcionario, ni siquiera con rango de oficial de sección; esos
jóvenes que llegan, espeluznados aún por sus oposiciones, me mandan;
pero falta poco para que me jubilen. Y no sé entonces qué haré.
Qué haré sin mis cartas, porque yo sufro la fascinación
de las cartas y los sellos. Las cartas, en cuyos caracteres manuscritos aventuro
yo el temperamento de los remitentes y la razón que les motiva. Y más
aún de los sellos; los sellos, sobre todo si vienen del extranjero. Me
sirven entonces para soñar en lejanos países, prestigiosas tierras
que nunca pude visitar. Hasta las palabras que más me agradan hacen referencia
al nombre de las ciudades y naciones remotas: Hungría, qué palabra
tan azul y tan púrpura; Turquía, dos espadas que se entrechocan;
China, redonda como la esfera del mundo; Panamá, vapor que va por un
manso río... No llegan sellos, muchos sellos ni cartas de otros mundos,
pero, cuando llegan, yo, fingiendo sopesarlas, me demoro con ellas entre las
manos. Soy ?por capricho, sin pretensiones? filatelista.
Pero, sobre todos los timbres que llegan en las cartas, yo aprecio en mayor
medida los que vienen en barco desde Ultramar, y procedentes de repúblicas
del Caribe. Son estos sellos como un fragmento de piel de anaconda. Perfectas
metáforas de aquellos territorios. Daría lo que fuera por conseguir
uno de estos sellos; poder escudriñarlos a lupa, luego a la noche, cuando
amainan los rumores y parece que las cosas aumentan de tamaño; pero nunca
infringí las ordenanzas, nunca seriamente di pábulo en mí
a la idea de secuestro o retención, aunque momentánea. Solamente
al atardecer, cuando mi mujer me trae una pueblerina sangría ?demasiado
cargada de especias? a la silla de anea donde me siento a tomar el fresco, pienso,
pienso. Os juro que sí: esas cartas, llegadas de Cuba o de Jamaica, de
Aruba o Trinidad, Haití o Curaçao, huelen; huelen a cafetal, a
hondas cañadas, a humo, a brea, qué sé yo. Y miro arriba:
ni siquiera, me digo, las estrellas de aquel mundo son las mías, las
que veo cada noche.
Aquí empezaron mis conjeturas, aquí en estos sellos de piel de
anaconda, y en el manchón de la pared. Las conjeturas luego, consteladas
de aprensiones a la hora de los sueños, forense trocando en sospechas.
Pero antes he de decir que, aunque funcionario de precaria mesada, nunca fui
motivo de hablillas, ni buenas ni malas. De mi trabajo ?un día y otro?
me encamino a casa, y los domingos de guardar, con mi mujer, a cumplir el precepto
en la capillita del convento que enfrente mismo de mi hogar está, para
no señalarme. Sonrío y hasta río cuando no hay más.
Pero qué poco me interesan ellos, éstos, los otros, los de más
allá. Junto a mis amados sellos, estampas espléndidas como crisálidas
aplacadas sobre un papel, estas gentes, espesas, excitables, ignorantes, con
esas caras que por pudor debieran llevar cubiertas, no son para mí sino
trances de molestia, ocasión de enojo. Hasta el aire polucionan con su
incomodidad. Me utilizan ?pues al fin me paga el Estado?, pero, si me saludan,
no me engaño; los que no sospechan algo de mí (mi afición
secreta habrá de ser) me miran como un objeto útil sólo
a la hora de asomarse a ventanilla. Así el mundo me va pareciendo un
rostro informe, mezquino, que hasta sueño. Ellos están lejos de
reconocer que todo el pálpito de este pueblo, sus afanes, sus necesidades,
sus negocios y pasiones, pasa por mis manos, y que tantos años de trabajo
silencioso han creado en mí una intuición rara, infalible. Aun
envueltas en espeso sobre, soy como si las leyera al tacto, sus cartas. Mis
yemas ven.
Así es que cuando llegó la peste yo fui uno de los primeros en
presentirlo; presentirlo por las yemas de mis dedos, que percibieron algo extraño
en aquella carta enigmática, transmisora tal vez de los síntomas
incipientes a algún familiar o allegado.
Días después corría la noticia. Eran tiempos de sequedad.
En la piel aparecían dolorosísimas pupas, parecidas a cancros.
De los campos, al atardecer se levantaba un suave olor a tallos mustios, agostados.
Estas pústulas semejaban más bien rotos en la piel. Y el mediodía
se abatía sobre tejados y plazas, como una maldición. Las llagas
pronto se encharcaron de sangre. Y no se sabía si la gente se sepultaba
al mediodía en sus casas por la calor o la peste.
Ya la luz misma parecía calcinada. La ciudad, con el mediodía,
era como negra.
De las pústulas comenzó entonces a supurar una especie de vegetación,
un moho como algodón deshilachado.
Pero lo más terrible fue que nadie moría. Gritaban. Las heridas
eran como quemaduras extrañas, anómalas. Gritaban, abrasados en
alaridos. Pero no morían.
Yo miraba más que nunca la pared frontera del despacho de correos. Aquella
mancha había sido para mí como un presagio. Los hongos crecían
ahora más pujantes en su cerco. Yo estaba fascinado más que nunca.
Y entonces concebí una idea, que se fue asentando en mí como una
nebulosa, tanto más apremiante por cuanto incongruente era; sí,
ya no se trataba de conjeturas, ya no de sospechas: la epidemia "tenía"
que ver con aquella siniestra oficina.
Los objetos... los objetos son inertes, pero no están muertos. Son como
esa ninfa encerrada en ámbar; espera el roce del aire, para alentar.
Así son los objetos ?meditaba yo en mis largas horas junto a la ventanilla
desierta?. Condenado a un silencio de autista durante muchos años (silencio
referido, además, a mis recónditas aficiones: con nadie en el
pueblo podía compartirlas), había contraído yo la certeza
de que los objetos que vemos y tocamos están esperando nuestra humana
atención para comunicarse con nosotros. Por ello, la obsesiva idea de
que "precisamente allí" estaba la causa y epicentro de la epidemia.
Pero esta convicción vino después. El antes de esta historia lo
fue el esconder vergonzantemente su morbo los afectados, y el asombro, el desconcierto,
el temor y el descrédito de aquellos facultativos sanitarios que acudieron
por orden superior. Lo que fue bastante posterior al primer espasmo de epidemia,
pues escondido este pueblo ?cabeza de partido y villa obispal hacía cien
años? en la turbamulta de municipios, distritos, pedanías y tahas,
el gobernador tal vez dudara de la existencia y, con seguridad, de su emplazamiento.
Se acordonó la zona, por el expeditivo medio de apostar carabineros en
los caminos. Vinieron las batas blancas. La prensa acalló el suceso o
más bien lo postergó, estando por aquellos días en vísperas
de una de tantas elecciones. Y en paz. El alcalde había izado ya el pabellón
amarillo de la peste en el mástil del balcón consistorial, cuando
a mí comenzaron a darme los vahídos de que allí, y solamente
allí, en mi oficina, estaba la causa de la mortandad, el virus de la
epidemia. Muy cerca de mí, que casi me tocaba, que sin duda me espiaba.
Pero yo callaba, obstinadamente. Por nada del mundo hubiera yo difundido, y
menos entre mis avispados compañeros, lo que me "venía diciendo"
algo inerte, pero terroríficamente vivo que hubiese en algún lugar
de la oficina. Y todo eran cavilaciones bajo la claraboya encristalada del techo,
que el sol visitaba implacablemente luego de las doce, siendo la señal
para que los pocos funcionarios que allí estábamos, como resistiendo
a un asedio imaginario, nos fuésemos desabrochando los cuellos con un
mal simulado mohín común de fastidio. Así ese "algo"
inerte, ¿sería pensante?, ¿tendría voluntad?, ¿y
memoria? Y si no era nada de esto, ¿cómo que las epidemias cesan
al pronto ?como bestias ahítas? que ningún síntoma presagiase
el fin de su ensañamiento? Y éste ¿qué virus sería?,
¿un virus antiguo, anterior al Diluvio?, ¿un virus antiguo y,
por consiguiente, sagrado? ¿Y por qué, por qué allí,
en aquel pueblo perdido, y no más allá o más acá?
Ya apenas llegaban cartas. íbamos como sonámbulos, cada cual se
sentaba en su mesa cabe las ventanillas, y nos mirábamos. De las pústulas
no hablábamos desde que el primero de nosotros había enfermado.
Todo se reducía a que el esquilón de la catedral diera las tres.
Mudamente nos levantábamos como por un resorte, entonces. Afuera nos
esperaba un sol mortal. Los carros de labranza desuncidos frente al portalón
de las casas campesinas, y los perros. Los perros que gañían y
que parecían galgos. Los perros de los cuadros de Brueghel. Perros de
otro tiempo.
Las gentes se atrancaban a esa hora en sus casas. No se oía apenas nada
dentro. Y si llamábamos a la aldaba de sus puertas ¿qué
sino seres cubiertos de vendajes saldrían a las ventanas, como al recuadro
de los nichos?
Pero el morbo debió acelerarse, dando en fase de rabia. Las heridas,
enconadas, iban haciéndose más grandes por días y ya muchos
andaban como en carne viva, escocidos, temerosos hasta del aire. Fueron los
días en que, desde la capital de la provincia, trajeron máscaras
para todos los funcionarios. Yo me negué a usarla. Y pocos fueron los
que osaron colocársela, cobrando aspecto de insectos peligrosos, si no
eran los propios de la Casa Consistorial y los empleados de la garita del Repeso,
en el mercado.
Hasta ahora ningún familiar mío había sido envuelto por
la fatal telaraña. Pero mis sueños eran cada vez más apocalípticos.
Primero fue el verme en un galeón de otras épocas que se hundía
en altamar, durante la noche indeseable; y el terror era que gentes que yo quería
iban dentro, abajo en la bodega, aquello se hundía silenciosamente, yo
iba a avisarles, y mis pies permanecían exasperantemente clavados y mi
boca sellada. Y luego vino la otra pesadilla: yo estaba escondido en un habitáculo
de una ciudad de la antigüedad; aquello, sí, era como la cavidad
de un gran vientre de caballo móvil, de madera o mimbres entrecruzados;
las puertas entonces se abrían y yo veía a soldados de negro penacho
que combatían bajo las antorchas; y el terror era ¡que las espadas
no hacían ruido!
Yo no sé por qué será, pero ocurrió. Una mañana
llegó la carta. La carta venía de una isla del Caribe. Y el sello
era como la piel de una anaconda. Yo tomé la carta, hechizado por su
enigmático olor y los colores subyugantes del timbre. Pero la carta se
vino al suelo. Yo había sentido como un espasmo. Como si un lambretazo
eléctrico la hubiese desprendido de mis manos.
La mancha de la pared expandió entonces ?yo creía sentirla? una
bocanada de ranciedad. De hastío. Ya dije que creo en la vida de las
cosas. La carta a mis pies, desafiante, mostraba la terrenal, edénica
hermosura de su sello. Como una túrdiga de anaconda. Y recordé
que no era la primera carta de aquella lejana ínsula que venía.
Semanas antes del primer coletazo del morbo llegó la primera, y fue devuelta
por identidad desconocida de aquél a quien se le enviaba; lo recuerdo
bien, porque yo sentí unos vivísimos deseos de no remitirla al
domicilio de origen. Y luego llegaron otras, dos más, siempre desde la
misma isla selvática, nido antaño de bucaneros, mencionada por
Exquemelin en sus memorias, y a nombre de falso destinatario. Esta era, pues,
la cuarta. Seguía en el suelo. Parecía palpitar; imperceptiblemente,
como el vientre fláccido y blanco de ciertos saurios. Y no otra cosa
que la mirada de una serpiente semejaba aquel sello magnifico, irreal, fantástico,
único.
Fue el instante más largo de mi vida.
Mi jefe de sección, un joven presuntuoso y ceceante, con barba y gafas,
la recogió de las baldosas justo por donde el sello, que debió
manchar con el sudor de su cansancio, mirándome después con muda
reconvención. La puso encima de la mesa. Esperé a que se fuese.
La escondí entre las páginas de un libro de registro ya caducado,
sirviéndome de un pañuelo, que luego incineré. Días
después el osado empleado faltó. Estaba quejoso de unas fiebres,
se nos dijo evasivamente. Pero yo bien supe que no era cierto. Se estaba desconchando
en vida.
Tomé con infinitas precauciones la carta incautada y salí.
En el hospital improvisado, para el cual habían habilitado presurosamente
una casona a la entrada del pueblo, no quisieron atenderme. Al laboratorio estaba
prohibido el paso.
Entonces me llegué a un cafetín próximo. Iba dispuesto
a esperar lo que fuese, pero no hizo falta. A poco llegó un especialista;
tenía aspecto preocupado, cansado. En su desaliento entreví su
responsabilidad profesional. Dejé que acabara de ingerir su parca consumición.
Le cerré el paso.
?Mire usted, señor ?le dije?. Tengo su misma edad..., perdone que le
aborde de este modo y en sitio público. He trabajado durante toda mi
vida. Soy honesto. Guárdeme la reserva: le voy a pedir a usted que examine
en el laboratorio el sello de esta carta. Y me acojo al sigilo profesional.
Nadie deberá saber nunca quién le dio la carta.
Mi sorpresa fue que el doctor asintió apenas desde su abatimiento, me
examinó tras sus lentes, tomó el sobre y se marchó.
Sentí no poco alivio. Porque, fuese por lo agotado que el médico
estaba para reaccionar, o porque se hiciera cargo de inmediato de lo comprometido
de mi situación (la misiva había sido sustraída sin autorización
jerárquica y con el agravante de clandestinidad), lo cierto es que parecía
el hombre idóneo, puesto por un hado benefactor para el buen desenlace
de mi ardid, que no era otro ?como se comprenderá? que desenmascarar
allí donde estuviera la identidad del virus contagioso.
Acudí todos los días al cafetín, a media mañana.
Nunca me había ausentado a aquella hora de mi trabajo, pero ahora argüía
ciertas molestias, comprensibles. Comenzaban a mirarme con intención,
cuando el doctor, que no había vuelto a aparecer, llegó.
Venía de una ciudad lejana. El sello de la carta llevaba inoculados los
gérmenes de una virulenta enfermedad, desconocida en Occidente.
LA VOZ AL OTRO LADO DEL MURO
Aquella casa ofrecía la singular peculiaridad
de no advertirse apenas bajo la luz del sol. Por la noche, sin embargo, ella
sola se veía en los contornos. Dijérase que cobraba vida. Era
una casa encantada.
Desde lo lejos se avizoraban, entre la fronda de pinos polvorientos y palmeras
medio desmochadas, las techumbres del rústico caserón, sus aleros
abiertos a los desvanes y camaranchones; las chimeneas blancas, enhiestas, contraponiéndose
al tejaroz ocre e inerte, y más allá, sobre los volúmenes
angulosos de alguna casamata, hasta dos azoteas angostas a donde se llegaba
por escaleras pinas, exentas, desde una puertecilla oscura abajo, acceso único
al interior por aquella parte.
La casa era una isleta en la ciudad, ya a las afueras. Y entre el tráfago
que la envolvía, ella sola, ajena a todo cuanto no fuese su propio silencio,
elevaba sus robustos perfiles en una imagen de construcción varada en
el tiempo, mitad inquietante, hostil, mitad reinota, absorta en su altiva identidad
poblada de recuerdos y ensueños.
La casa se orienta al norte, donde hay un porche cuyas dos columnas cuadrangulares
de azulejo sopor tan un mirador íntimo, desde el cual se otean huertas
frutales en primer término y al fondo el torreón imponente de
la catedral. La casa está, entonces, en ruinas. Su flanco de Levante
posee soportal de arcos escarzanos, con puertas sólidas y ventanas de
reja a sus lados, a más de poyetes y argollas en sus muros para las caballerías;
el de Poniente, por contra, salvo en un corto tramo, que también lo es
de cobertizo, da a las balconadas, alguna que otra claraboya y un tragaluz en
forma de abanico abierto. Este es el costado más sombrío ?a pocos
pasos está la alberca, y en él se adivinan las estancias de reposo,
cerradas hasta la noche, mientras que en aquél se ubican los gabinetes
y salones de respeto, además de las cocinas y los baños o albañales
que en pequeñas cámaras por toda la casa se distribuyen.
Porque desde el exterior es difícil precisar cuál puerta será
la de acceso al vestíbulo y escalinata principal, entre los varios portalones
de recepción a proveedores y servidumbre. La casa se completa con granero
y bodega, leñera y despensa, por lo que a la planta baja y aun sótano
hacen. Desde fuera, a poco de asomarse, tales cámaras se vislumbran húmedas
y atelarañadas, distinguiéndose en la penumbra los botes para
almíbares y compotas en los anaqueles aún intactos, los barriles
de amontillado en un rincón, los grandes cazos pendientes de las escarpias,
las horcas y bieldos a la pared, las cajas con velas de sebo, los sacos con
semillas, las tinajas altas, ello todo junto a la penosa confusión de
mecedoras desfondadas, baúles con su carga esparcida y armarios desguazados,
revoltijo de enseres en deshecho ???cartas, disfraces, serpentinas? tras los
muchos saqueos que, desde que quedó desierta, sufriera la casa. Y más,
abonaban esta impresión las persianas aún dispuestas sobre el
rastel de los balcones, y las cortinas apolilladas y los visillos cayéndose
en andrajos. Más que abandono, por mudanza o cierre definitivo, aquello
semejaba huida atropellada de sus inquilinos. ¿Por qué esta premura,
si la hubiese habido? ¿Cómo clausurar una casa sin incinerar papeles,
retratos, recuerdos de familia, objetos de intimidad dilatada a lo largo de
los años? ¿Qué temor puede ser más grande que el
pudor, para marcharse así, como quien piensa retomar aunque sabe que
nunca podrá hacerlo? ¿Qué laya de moradores habían
sido aquéllos?
Nada otra cosa sabia de la casa. Y cuantas pesquisas hice por informarme acerca
del nombre de los propietarios y las causas del repentino desalojo en verdad
se estrellaron contra la apatía cuando no la mala intención, de
los vecinos sobre el particular interrogados. Una sola cosa pude saber, y es
cómo era llamada entre ellos. De la Enemiga. La casa de la Enemiga. 0
de la Tirana , que de ambos modos la oí mencionar.
Esto, sin embargo, no había yo reparado en la casa hasta aquella mañana.
Los sucesos se desenvolvieron desde entonces aceleradamente encadenados los
unos de los otros. Por aquel tiempo transitaba yo junto a ella con ocasión
de encaminarme diariamente a mi trabajo, ya que la casona quedaba emplazada
cabe un trecho de área, un poco al interior, de la calle que me era de
paso forzoso hacia mi oficina, y bien por la premura con que siempre, con los
minutos contados, transitaba, bien porque ya dije que a la luz del sol en cierto
modo esfumase sus perfiles, se explica mí falta de atención. Esto
no obstante, aquella mañana sorprendí una escena que me dio que
pensar. Así son estas cosas. No atribuí al principio importancia
mayor al evento, pero luego las imágenes forense inopinadamente asentando
con el paso de las horas. Aquella mañana unos caballos se habían
desbocado en sus inmediaciones y, tras derribar del arzón a sus jinetes
respectivos con repentinas, furiosas corvetas, se dieron, con los estribos oscilantes
y en un notable estado de excitación, a galopar con la cola y la crin
revueltas en torno a la casa de la Enemiga. Los campesinos desmontados, que
a duras penas habían puesto pie en tierra, daban voces. Los transeúntes
ocasionales hablan quedado absortos por lo extraño de aquella circunstancia;
se replegaron con cautela explicable, pero yo seguí a los arrieros y
pude ver de cerca a los caballos. Tenían los ojos agrandados por algo
que hubieran visto; extraviados de pavor, sus ollares sudaban por la carrera
y los belfos les espumaban.
Aquella noche tuve yo sueños. Sueños inquietos. Soñé
con una voz. Y esta voz me hablaba. No sabré expresarlo, no. Me hablaba
de que se sentía feliz, a tal punto que logró en sueños
contagiarme su gozo. Un gozo parecido ?a partir de aquí habré
de expresarme por símiles? al que nos sorprende en las mañanas
templadas, paseando por el campo, cuando todo está tranquilo en nuestra
vida, y no añoramos nada y nos sentimos contentos con lo que somos. A
quien me hablaba no le vi, pero era una voz conocida, aunque no identificable
a nadie en particular. Decía estar en una inmensa planicie con forma
de anfiteatro, En tomo a sus gradas invisibles se esparcían en la distancia,
semejantes a estratos de cirros, hileras de presencias vaporosas que conferían
la sensación de seres intermedios entre ave y mujer. Todo era allí
lento. La voluntad te lleva, se me dijo. Y azul, azul más bien celeste,
celeste y blanco. Celeste y no azul por causa de una luz constante y suave;
constante, esto es, no proveniente de ningún punto determinado. La voz
seguía entretanto. Me contaba ?sin palabras, como infundiéndome
sensaciones? la llegada incesante de seres, de almas que acababan de desencamar.
Eran los muertos ?supe, y no me pidáis por qué? del día
anterior: los muertos por accidente, por herida de guerra, por atentado, por
enfermedad, por edad, y de los cuales se nos había dado cuenta en los
periódicos. La voz decía conocer a uno y no a otros ?al igual
que a los parientes que a él mismo, en su momento, fueron a recibirle?,
y cómo se adentraban en aquellos ámbitos con vacilación,
como sonámbulos de sí, tal si no acabaran de persuadirse de que
seguían vivos, aunque en otra dimensión. La impresión era
?ya dije de euforia. Esta euforia pude yo sentirla por reflejo de aquél
quien me hablaba: la razón es que allí ni la materia de nuestros
"cuerpos" pesaba, ni el alma percibía el tránsito del
tiempo. Tiempo y peso todo lo explican aquí en la tierra. La voz tendía
?llegó un instante? a separarse de mí, tal vez definitivamente.
Pero yo no quería en modo alguno. Pese a estar en sueños, tenía
yo cierta conciencia de estar soñando y, en consecuencia, vivo. Pero
quien me hablaba era un difunto. Y yo deseaba que me explicase cómo es
la muerte. Entonces sentí que me despertaban, "que me atraían
de esta parte", y que de ninguna manera pudiera yo resistirme. Pero la
percepción de la muerte me vino súbita, como hipostática
?no era de aquel lugar el tiempo; aquel espacio "se medía"
por ideas???. Y tal fue la idea de la muerte que la voz me comunicó en
una sola, repentina percepción. Éramos los hombres hijos de las
estrellas, criaturas de la misma materia orgánica que el resto de las
constelaciones. Zoófitos entre el alma y el cuerpo, anfibios entre el
tiempo y el espacio. Una galaxia muere de edad al sumergirse dentro de sí,
vertiginosamente en el propio "agujero negro" que ella misma como
una enfermedad genera. La reversión es instantánea. Estaba y ya
no está la constelación, subsumida, deglutida en sí misma.
¿Desaparece o emerge, con la misma fuerza de su masa, en otra dimensión?
Así nuestros cuerpos. Se hunden en sí mismos a través del
agujero negro de la muerte. Pero ésta no es sino un tránsito.
"Camino para el otro". Con la misma potencia y eficacia, limpieza
y velocidad que el mar devuelve el náufrago a la superficie, así
el alma asciende expulsada por el cuerpo. A presión.
Pero yo no sabía de quién era aquella voz. Me era ?insistiré?
lejanamente familiar, pero ignoraba a qué cuerpo o a quién perteneciera.
Me desperté entonces. En la duermevela, durante esos voluptuosos momentos
del desperezamiento, había oído yo que me llamaban anunciándome
una visita. Era mi amigo Julián, mi compañero de oficina, que
diariamente entraba en tumo de primera hora. Abrí los ojos ?desde tan
lejos? y allí estaba él, diligente y madrugador, sonrosadas las
mejillas por el frío de la calle, al pie de la cama, envolviéndome
con el limpio efluvio de la loción cosmética recién vertida.
?No te levantes ?me dijo?. Hemos cerrado la oficina por hoy. El conserje ha
muerto.
Luego que me diese tiempo a esfumar mi perplejidad, una certidumbre fue abriéndose
paso entre mi confusión. Dudaba yo, aún, pero no tanto para desechar
la acuciante sensación de una sospecha creciente. Sí. Entonces
fue cuando sentí un leve estremecimiento. La certeza me había
venido de improviso. La voz. La voz que yo había percibido en sueños
no era otra que la de don José Llorente, conserje finado de mi oficina.
Pedí a Julián que, puesto que teníamos todo el día
para nosotros por delante, me acompañase a desayunar y luego daríamos
un paseo por el parque cuyos árboles comenzaban ya ?eran finales de febrero?
a eclosionar sus yemas. De lo acontecido en mis ensoñaciones preferí
no decir por el momento nada.
Mi larga estadía en pueblos apartados, aun de mediano pasar, me ha despertado
el interés por las
personas que detentan cargos subalternos, u oficios que requieren mucho tiempo
y profesionalidad mínima, trabajos casi anónimos, monótonos
y más bien escasamente remunerados: cajeros de una banca modesta, capaces
de detectar por el olor de los billetes su procedencia de entre todos los proveedores
?pongamos por caso? de un mercado que hagan sus ingresos en dicha sucursal,
carteros con toda la tarde libre y ninguna afición a la lectura, camareros
de un rancio café a la espera inútil del consumidor, conserjes
siempre en su puesto y siempre sin hacer nada. Siempre pensé que la existencia,
sin ninguna pulsión que turbase su rutina, les sería insoportable;
por tanto, me digo, han de hacer vida doble. Doble y secreta. Luego de desempeñar
su trabajo ?imagino?, se invisten de su auténtico carácter y quién
es jugador, quién hombre culto, o caritativo, o quién regenta
algún negocio no del todo lícito, o se marcha a alguna población
limítrofe y es él mismo (él mismo o el otro de sí
mismo).
Pero de don José Llorente no podía decirse tal cosa. O al menos
nunca se supo. Eternamente en su garita, que comunicaba al espacioso vestíbulo
mediante una ventana antigua, como de calle, con pestillos y travesaños
de madera deslucida. Tras sus cristales se adivinaba su figura de hombre provecto,
perpetuamente embozado en una vieja bufanda gris y embutido en un chaquetón
del mismo pano y color. El mismo tono de sus cabellos y de su rostro era ceniciento.
Y allí se estaba sentado a la mesa camilla con tapete de hule y brasero
de picón sin hacer nada, si no era mirar tras de sus lentes de un verde
opaco y a veces saludar, si se le saludaba. Temprano ya estaba allí y
allí, con el paréntesis del almuerzo, pues el café con
leche y suizo se lo traía el mozo de un establecimiento cercano, permanecía
hasta que llegaban las mujeres de la limpieza y
esparcían el serrín bajo la luz blanquecina de los fluorescentes.
Él no encendía la luz hasta tarde, y la penumbra entonces aparentaba
el propio ámbito de su respiración también grisácea.
Porque el conserje era asmático. Era acercarse a la entrada de la oficina
y percibir su aliento entrecortado, pesado: como el gañido ?pensábamos
los escribientes? de bestia acosada en la trampa. Lo cual se hacía más
patente cuando, por alguna diligencia, habíamos de avecinamos a su puesto;
su mirada tras los reflejos de las gafas mates era sin brillo, su voz como distante
??opaca, apocada? y sus gestos, cuando por ejemplo levantaba el oloroso tapete
para extraer algún sobado cuaderno de anotaciones, exasperantemente lentos.
jadeaba, jadeaba siempre. Resonaban sus expectoraciones hondas, cavernarias,
viejas. Era, con todo, cordial a su manera y poseía un suave humor, muy
cercano a la ironía, como quien ve mucho y calla. Gustaba bastante de
la jardinería y toda su ilusión fue por aquel tiempo ver cuajado
un injerto de sauce que acababa de plantar en unos arriates de la parte trasera
del edificio. Tal vez presintiera algo; yo creo que temía la muerte.
"No lo veré", solía responder cuando por el árbol
se le preguntaba. Un día de invierno crudo, muy crudo como es en este
pueblo , enfermó; pensamos que se nos iba, pero volvió. No fue
ya el mismo. Como acosado, atemorizado. Colocó por las paredes, sujetos
con tachuelas, unos cartelones en los que figuraba de modo bastante tosco la
silueta de cigarros puros (algo humeantes, para mayor definición) cruzados
con un aspa disuasoria. Volvió, como digo, y durante un año se
mantuvo al fondo de su covachuela, insinuándose la grisura de su perfil
bajo el cromo de un calendario, tras los cristales de la ventana. Pero dos días
antes de los acontecimientos aquí consignados, encontramos vacante su
lugar. "Y fue meter se en la cama y morir". fue el comentario que
se oyó tras el óbito.
Julián, sabido lo mucho que me placía recibirle, pues era de carácter
jovial y complaciente, vino en otras ocasiones a aquélla de la noticia
con que me había despertado. Salíamos con frecuencia y fui aficionándome
a su trato. Hay a quien place pasear solo, y a quién, acompañado;
en el primero de los supuestos la presencia eventual de otra persona, lejos
de discordar, conforta sólo en la coyuntura de que sepa respetar los
silencios y no sentirse en la nerviosa obligación de cubrirlos con ambages
insustanciales. Julián permanecía a mi paso y carecía de
empacho para mantenerse en silencio.
Silencio y paso que en horas avanzadas nos condujeron una noche, varias jornadas
después del desbocamiento de los caballos, la voz en el sueño
y la muerte del conserje, al sombrío caserón que allí decían
embrujado y conocían por "de la Enemiga".
No fue fácil el acceso, días después, Julián y yo
nos habíamos quedado mirando, la noche en que nuestro vagabundeo nos
había conducido insensiblemente a la casona, y no tuvimos que decimos
nada. El suceso de los caballos, del que yo le había hablado, la muerte
del conserje, que a nosotros profesaba especial afecto. No tuvimos que decirnos
nada. Y ahora estábamos allí, provistos de linternas, ya cenados
y cubiertos con una gabardina ?la noche estaba por demás húmeda?
a modo de guardapolvo. Trepamos por una de las columnas del porche y penetramos
en la casa a través del balcón de cierre que aquéllas sustentaban,
uno de cuyos batientes, desprovisto de cristales, fue fácil abrir desde
afuera.
Varias, no una vez, debió ser saqueada la casa; la conjetura de días
antes se nos confirmaba ahora con creces. Tras el mirador, con doseles hechos
harapos,su luminosidad. Nosotros estábamos inclinados sobre el pozo,
con la losa medio franqueada. Entonces nos sacudió una gélida
corriente de aire ?así como la por mí sentida minutos antes?,
como proveniente de algún ventanal imposible en aquel emplazamiento.
Y luego una insoportable fetidez. No puedo decir más. Lo vimos juntos.
El haz, al que volvió a poco su luminosidad precedente, alumbró
unas chinelas de mujer, blancas y bordadas con colores exóticos. Aquí
detuvimos sendos caños de luz. Las chinelas ?como asiáticas, circasianas?
estaban primorosamente afiligranadas en rojo, amarillo y verde, y terminaban
en pico curvado hacia arriba. Mientras tanto, un alboroto como de cuerpo inerte
que intenta emerger se hizo sentir sobre las aguas.
Echamos a correr. Gritábamos. Lo último que en el hueco de la
escalera tras de nosotros vimos fue la silueta gigantesca de una mujer cubierta
con túnica, vaporosa y elevándose, elevándose en los aires
según ascendíamos los escalones.
Su rostro. Sólo pude presentirlo. Los ojos desencajados. Como lumbres
aquellos ojos. ¿Ojos de maldad?
La Enemiga existe. Aún no sabemos mi amigo y yo quién puede ser;
el mismo espanto nos impone discreción, incluso entre nosotros,
Pero, con el tiempo, algo hemos escuchado acerca de una impía mujer,
de carácter tiránico según cuentan los más ancianos,
que asesinó a su consorte, y nunca fue ajusticiada al no podérsele
atribuir prueba alguna a la sospecha, en el pozo mismo de aquella casa embrujada.