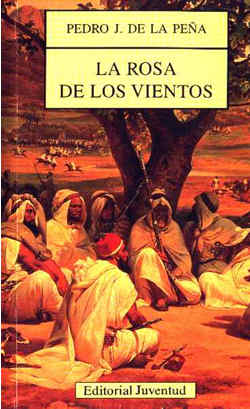
Prosa
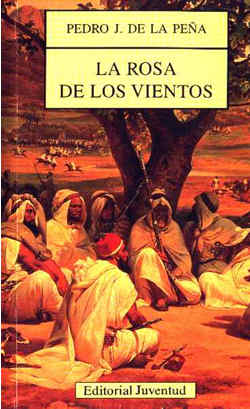 |
Prosa
|
EL SAMURAY VENCIDO
Llegué a Manila el 17 de julio de 1990. Ese mismo
día hubo un terrible terremoto en la isla de Luzón que produjo
dos mil muertos y el hundimiento de múltiples edificios. La ciudad era
un caos indescriptible. Todo el mundo estaba en la calle, con pánico
de que los movimientos de tierra posteriores (los aftershocks) pudieran derribar
sus casas y hacerlos morir aplastados entre los escombros. Numerosas cañerías
se habían dañado y un hedor insoportable, unido a la humedad veraniega
del monzón, se había adueñado de los barrios, obligando
a la gente a llevar las narices y la boca tapadas por pañuelos. Todo
tenía el aspecto de un carnaval trágico y pobre, donde los embozados
ocultaban, en vez de una sonrisa viciosa, una mueca de desesperación.
En Makati, en el hotel japonés en donde me hospedaba, me habían
dado la habitación 850. Los ascensores no funcionaban y la estructura
misma del edificio estaba siendo revisada por los técnicos en búsqueda
de Posibles fisuras. Todos los servicios (restaurante, bar, cafetería
salón de juegos, etcétera), estaban en la planta baja. Bajar y
subir ocho pisos para cualquier distracción o necesidad de tipo social
no era la idea que yo me había hecho para unas vacaciones en Oriente.
Y la misma confusión de la calle se había apoderado del hotel,
donde los hombres de negocios correteaban por los salones y pasillos como zombis
alucinados en una noche de walpurgis.
Decidí abandonar Luzón, en tanto cierta sensación de orden
lograra imponerse al caos reinante, en un crucero de la compañía
Trans-Asia que recala, entre otros, en los puertos de Manila, Taipeh, Singapur
y Hong Kong.
El motivo inicial de mi viaje (ver las fortificaciones españolas que
Legazpi dejó, como legado de su conquista, en la isla de Cebú)
estaba ya cumplido y nada tenía que hacer, excepto beber en el bar de
Montebelo Vilas interminables cócteles de "Typhioon number three",
que era el modo escogido por los escasos clientes para perder la conciencia
y aguantar los treinta y nueve grados a la sombra. De modo que decidí
embarcarme hacia Bohol y recorrer las islas menores del archipiélago
de las Visayas.
Por la mañana, la salida a Bohol se hace temprano y con el sol todavía
emergiendo del mar. Esta circunstancia me animó a apoyarme en la barandilla
de cubierta para ir mirando, a medida que nos alejábamos, el verdor de
la cordillera como telón de fondo bajo un cielo color azul turquesa,
limpio y sereno como si nunca lo hubiesen recorrido las feroces borrascas del
Pacífico Sur.
De las siete mil islas de Filipinas más de la mitad permanecen deshabitadas
y, durante el trayecto, la proximidad de algunas permite fotografiarlas con
su aspecto radiante, de cocoteros y playas limpísimas que las hacen ser
el perfecto espejismo de un paraíso perdido, aunque sepamos que, tras
esa apariencia de esplendor, se esconde el aburrimiento implacable de todos
los paraísos encontrados.
Mientras estoy en la cubierta llega un "contacto". Se me acerca y
me pregunta si necesito algo: una chica limpia, una compañía agradable.
Le digo que no y me insiste. No se trata de prostitutas, nada de eso , sino
de una secretaria del "Quality Store", una muchacha simpática
que ha hecho la promesa de regalar una joya a la Virgen y no tiene dinero bastante
para pagarla. Tampoco es necesario que él me acompañe. Basta que
suba al piso superior y allí, frente a los botes salvavidas, en el banco
adosado al respiradero del restaurante, la podré encontrar.
Pienso en la perspectiva de un viaje más interesante que la contemplación
de paraísos, y entonces le digo que sí, que me acompañe.
Subo y veo a la muchacha, que es pequeñita, que es tímida, que
esconde la cara y se ríe, como ya he visto hacer a muchas orientales,
y lleva un pantalón vaquero y una blusa de color por todo atuendo. Me
acerco y le preguntó cómo se llama y me dice que Cecile. Entrego
la máquina de fotos al "contacto" y le pido que nos saque unas
fotos. Levanto su cara con la mano, para la fotografía, y entonces ella
se ríe con entusiasmo y, mientras el flash actúa, bajo el toldo
que nos ampara del sol, se abraza a mis costillas con fuerza y hunde su barbilla
en mi pecho como si fuese una liebre indefensa que se asustara del fogonazo.
Es casi una niña que despierta, más que lujuria, una indefinible
sensación de ternura.
Tras las fotos les invito a beber en el bar -piden coca-cola, off course- y
entablamos una animada conversación acerca de los motivos de nuestros
viajes. Acepto, sin impertinencias, que el "contacto" es un comerciante
de bisutería y que Cecile -cualquiera sabe su verdadero nombre- es secretaria
del "Quality Store". Ambos, además, afirman acudir a Tagbilarán,
la capital de Bohol, para la fiesta del "sandugo".
Ignoro el significado de esa fiesta y me informan que conmemora el pacto de
sangre entre Legazpi y el reyezuelo Sikatuna, rajá de Bohol, para firmar
su fraternal amistad. El hecho, al parecer, tuvo lugar con la llegada de los
españoles a la isla, hacia 1565, y tanto Sikatuna como Legazpi se hirieron
levemente con un puñal en la tetilla izquierda y escanciaron sus sangres
en un recipiente del que bebieron, sellando así la colaboración
de las tribus de Bohol con los "castillas". Desde entonces, la fiesta
se conmemora asando unos cerdos llamados baboy y un sinfín de pollos,
que se dicen nanok en la lengua visaya, haciendo correr la cerveza y las bebidas
en una "food fiesta" que es inolvidable para todos los que la conocen.
En la plaza de Tagbilarán, durante todos los días de esa semana,
se celebra también un mercado con los productos más variados que
atrae a los visitantes de otras islas cercanas: Cebú, Sainar, Leyte,
Manicani, Limasawa, Camiguin y, por supuesto, Panglao, la más inmediata
de todas.
No hay duda, por tanto, de que su negocio respectivo, ya que no respetuoso,
puede prosperar en esos días. Ni tampoco parece haber dudas de que, ungido
por la suerte, mimado por la fortuna y hasta puede que amparado por el singular
cobijo de la aventura, voy a vivir una fiesta entretenida donde esperaba encontrar
únicamente unas aguas limpias donde bañarme y un tranquilo hotel
donde dormir la siesta.
Lo que no deja, sin embargo, de llamarme la atención es que en el bar
del Asia-Taiwan un hombre pequeño, de gruesa cabeza redonda, con aspecto
de japonés, no nos quita la mirada de encima y, mientras sorbe su bebida
de un vaso largo y helado, parece apuntar en una libreta algunos datos acerca
de nosotros o de cualquier otra circunstancia próxima a nuestro entorno.
Llegados a Tagbilarán, la afluencia de barcos, de juncos de madera e
incluso de canoas con balancín, de tipo familiar, no deja lugar a dudas
respecto a la animación que agita la capital de Bohol durante el preludio
de esos días festivos. En el puerto, un caos de motocarros recoge a los
viajeros y los traslada a la inmediata ciudad en medio de una impresionante
atmósfera de gasolina irrespirable.
Dejamos al "contacto" en el barangay o barriada cercana al puerto
y acudimos Cecile y yo, a un hotel chino, con el nombre de "Gie Garden",
cuyas habitaciones estaban decoradas con los estampados más chillones
que se pueda imaginar y todo tipo de baratijas decorativas, cajas lacadas, leones
de imitación a jade, dragones protectores y lámparas de placas
de concha transparente.
Cecile hace el amor con una corrección mecánica y cultivada que,
en aquel ambiente, adquiere características de raro y peregrino exotismo.
Es chiquitita, como tantas filipinas, y no bella. Pero pone un entusiasmo y
unas ganas de agradar que compensan sus insuficiencias iniciales. Posee, además,
una inocencia verdadera bajo su furtiva profesionalidad, y hasta es posible
que sea, en según qué días, secretaria de oficio o dependienta
en unos almacenes. No es, en todo caso, una simple artesana de la mecánica
amorosa.
Al terminar, salimos y las calles están atestadas de gente. La pequeña
ciudad, en la que no existen los coches, tiene sin embargo un tráfico
espantoso debido a los jeepneys, que se amontonan con ruido indescriptible,
rozándose la rueda delantera de uno con las traseras del anterior sin
que lleguen a separarse ni cinco centímetros entre vehículo y
vehículo. En esa vía principal, la gente se dirige, también
apelotonada, hacia la plaza en la cual apenas puede uno moverse entre los puestos
de cerámicas, sombreros, paipáis, muebles de bambú y otras
artesanías orientales. Si hay algo que se percibe en Asia es, contra
lo que dijera Ortega y Gasset, la sumisión de las masas": el perfecto
dirigismo de la multitud hacia los intereses de las minorías, asumido
como una fórmula de fatalismo, prescindible.
Deambulamos entre un infierno de chiquillería que lanza cohetes y canta
himnos frente a la pequeña catedral y entre unas bandas de música
que reciben al gobernador con gran algazara mientras éste proclama la
fiesta del "sandugo" y bebe de un vaso -donde se supone que debería
haber sangre- e invita a hacer lo mismo a los asistentes, que toman cerveza
San Miguel (de fabricación filipina) en innumerables vasos de plástico,
ignorando con sana ecuanimidad quién era Legazpi o Sikatuna o qué
rayos se conmemora allí en la perfecta amnesia de su origen.
Al regresar al Gie Garden, mientras algunos indígenas me observan sorprendidos
de ver a un europeo caminar entre ellos, percibo en el hall del hotel la presencia
del mismo japonés que había en el bar del Asia-Taiwan. Se da cuenta
de que le miro y junta las manos, en forma de saludo. Quizá se trata
de una casualidad. No debe de haber tantos hoteles en Tagbilarán y es
posible que hayamos coincidido por tratarse de uno de los pocos lugares decentes
en todo el entorno. Procuro no darle importancia a este incidente, a todas luces
insignificante.
Descansamos. Dormimos. Pasamos el resto de la tarde Cecile revisando sus compras
y yo escribiendo postales para los amigos lejanos. A la noche, mi guía
me lleva a un lugar llamado Level Club donde los filipinos se divierten bailando
el rock como en cualquier otro lugar del mundo. Cecile durante esos instantes
es como cualquier otra chica de su edad en cualquier otro lugar del mundo. Pienso,
mientras la acompaño, en la uniformidad a la que se está llegando
con el predominio de la cultura yanqui. Me divierte, de pronto, pensar que algún
día el "sandugo" conmemorará el pacto del general MacArthur
con el Presidente Marcos y la historia borrará, definitivamente, los
nombres de Sikatana y de Legazpi.
Una vez más, entre los destellos de luz que fragmentan la oscuridad del
club, percibo al enigmático japonés de la cabeza gorda, redonda,
sentado en un asiento con un vaso en la mano y su mirada inquisitiva dirigida,
un sí y un no, hacia nosotros. Nuestras miradas se cruzan en un momento
dado, y esta vez levanta el vaso a manera de brindis mientras yo esbozo algo
parecido a una media sonrisa.
A la mañana siguiente, aunque Cecile propone volver a la fiesta, me niego
y la convenzo para visitar Panglao, que tiene fama de ser la isla de arenas
más blancas de todas las Visayas. Accede y subimos a una camioneta atestada
de gente. Supongo que nos llevaran a un embarcadero y cruzaremos en barca, pero
no. Se ha inaugurado un puente entre las islas y llegamos al esplendor vegetal
de Panglao, que está casi deshabitada y es como un palmeral continuo
de envidiable verdor.
Su fama hace justicia a Panglao. La playa es como de plata molida y la vegetación
de cocoteros y manglares, en ciertos tramos, se adentra hasta las aguas convirtiendo
la costa en un permanente juego de arenas luminosas y de destellos esmeraldas.
Nunca me he bañado en un agua tan limpia. Al sumergirme y bucear veo
un horizonte translúcido, como un alabastro veteado de azules y de rosas.
El fondo es de una transparencia tal que permite ver, al alcance de la mano,
las estrellas de mar pegadas a la arena.
Salgo maravillado, pero Cecile no parece disfrutar mucho de toda esa belleza.
Solicito que nos asen unos pollos y la comida revive en ella su sonrisa y su
gracia habituales. Quiero ser buen compañero y, a la tarde, volvemos
a Bohol. En Tagbilarán vamos de compras y le regalo unos pantalones,
un champú y una
crema para el pelo. Está radiante de entusiasmo. Trabajando de secretaria,
quizá en un mes no pueda ahorrar lo suficiente para comprarse esas naderías.
Cenamos en el puerto una sopa de verduras y un pescado con arroz amenizado con
miles de ingredientes. La bebida es jugo de mango y té caliente con ron
para los dos. Una cena memorable, para sellar un grato encuentro, que tiene
la sorpresa de encontrarse al conocido japonés de la cabeza grande sentado
tres mesas más allá, mirándonos persistentemente mientras
finge estar leyendo un menú interminable. Acabada la cena, me acerco
hasta la compañía Trans-Asía y saco billete para el ferry
del día siguiente. Quiero seguir mi recorrido por las islas y Tagbilarán
es demasiado ruidoso durante el "sandugo", por lo que creo haber cumplido
de oficiante de Venus y de Baco todo lo que mis ganas dan de sí.
Puntual, a las ocho, el chino del Gie Garden me avisa para el desayuno. Cecile
duerme y dejo sobre su mesilla, sujetos por el minileón de la fortuna,
unos billetes para que se siga comprando algunas cosas. Pido té frío,
sin pastas, porque el calor empieza ya a notarse y, cuando voy a abandonar el
saloncito del restaurante, el japonés, invisible hasta entonces, se levanta
tras un biombo y me sigue, paso a paso, hasta la entrada del ferry en el puerto.
Asciendo la escalinata y asciende tras de mí. Enseño la reserva
y él enseña la suya. Acudo a mi camarote y acude por el mismo
pasillo. Abro la puerta y abre la puerta de al lado. Le miro y me mira. Me dice
"good morning" y contesto "buenos días". Cierra la
puerta con una reverencia y cierro yo la puerta con un ligero mosqueo.
Salgo a cubierta con dos biografías, la de Juan Sebastián El Cano
por Juan Cabal (Ed. Juventud) y la de López de Legazpi por José
Sanz y Díaz (Ed. Publicaciones Españolas). Ambas las he sustraído
-mejor dicho, rescatado- del Casino Español de Manila, donde actualmente
no hay más que chinos jugando al mayong, que para nada necesitan saber
historias de los navegantes españoles. Estoy leyendo un párrafo
que dice: "Una de las primeras dificultades que se le ofrecieron a don
Miguel López de Legazpi al hacerse cargo de los preparativos de la audaz
expedición, fue desarraigar el espanto que ponía en el ánimo
de los más intrépidos pilotos y de los más valientes aventureros
la sola idea de tener que navegar por los misteriosos derroteros del mar del
Sur"... Y noto entonces una presencia, más bien una sonrisa, que
se sienta en la hamaca de al lado, toma a su vez un libro y finge ensimismarse
en la lectura.
Se me hace evidente que ni uno ni otro podemos leer en ese instante. Por más
que tratara de concentrarme en las páginas que relataban la gran travesía
de Legazpi, por el rabillo del ojo notaba la atención del japonés
puesta en mí. Y él, por otro lado, no disimulaba su interés
en observarme y había ya dejado el libro entre las piernas, las gafas
le pendían sujetas por una cadenita del cuello que parecía un
frágil junco bajo el mapamundi de su cabeza, y sus ojos me miraban descaradamente
como solicitando un saludo para iniciar alguna forma de conversación.
Incapaz de resistir tanta atención, me levanté y me dirigí
al Golden Crowrie Bar a tomar un refresco. A poco de sentarme en una mesa, vino
él y se sentó en la de al lado. Iba ya a levantarme enfadado y
pedirle una explicación por aquel acoso, cuando fue él quien se
levantó de la mesa y se acercó hasta mí.
-¿Acepta que le invite a una bebida?
-No, muchas gracias.
-Es usted orgulloso, como buen español
-Se equivoca usted: soy argentino.
-Es inútil que mienta. Cecile trabaja para mí. En realidad, todas
las chicas de los barcos trabajan para mí. ¿Ve usted en la barra
aquella chica con el aviador americano? Es otra de mis chicas. Y sé muy
bien quién es usted. Tengo aquí la fotocopia de su pasaporte -dijo,
mostrando una cartera de cuero marrón- si lo quiere ver.
-Está bien, siéntese. Pero nada de copas -le dije, un tanto confundido.
Se puso de espaldas a la luz y vi sus rasgos de cerca. Aunque su cara era brillante,
en aquella penumbra de su rostro se percibían las arrugas de los sesenta
años que debía de tener. El peso de su esférica cabeza,
le obligaba a ladearla a uno y otro lado, como si le fuese imposible mantenerla
recta. De sus ojos redondos, con la triste melancolía de los lobos, se
expandía una sensación de inteligencia no exenta de crueldad.
Supuse que sacaría de su cartera unas fotos comprometedoras. Esperaba
que me fuese a hablar de un chantaje vulgar para reírme en sus narices.
Al carecer de compromisos, a nadie tenía que dar explicaciones de mis
actos y hasta casi disfrutaba con la posibilidad de arrojarle las pruebas de
mi obscenidad en sus narices. Para mi sorpresa, en lugar de ello comenzó
a relatarme una historia de carácter intimista y, hasta cierto punto,
conmovedor.
Era en la actualidad un hombre de negocios. Un hombre que controlaba la prostitución
marítima dentro de una gran organización japonesa dedicada a ese
y otros menesteres parecidos. Pero no siempre su vida había discurrido
por caminos tan indignos para un samuray.
Se llamaba Haruyoshi Sho. Había sido marinero en la Segunda Guerra Mundial
a las órdenes del almirante Kurita. Por esas mismas islas Filipinas,
que ahora recorríamos, al cruzar el estrecho de San Bernardino cayeron
en una trampa tendida por el almirante norteamericano Halley, que les esperaba
con la Task Force 38 a la salida del laberinto de los arrecifes. Fue una masacre
para los japoneses. Hasta diecinueve torpedos recibió su barco, el acorazado
Musashi, antes de hundirse en las aguas. Muchos oficiales, siguiendo el código
de honor japonés, prefirieron suicidarse antes que arrojarse al mar.
Pero él estaba gravemente herido en ambas manos y en el pecho por el
estallido de una granada. No pudo darse muerte y unos soldados lo arrojaron
al mar sin contemplaciones. Estalló el acorazado y sólo diecisiete
heridos pudieron ser recuperados por los barcos americanos. Entre ellos estaba
él, que fue hecho prisionero y enviado a la base de Guam, en las islas
Marianas. Las Marianas habían sido islas españolas hasta el siglo
pasado, ¿lo sabía yo? Sí, lo sabía.
-Por eso mismo, al ser usted español es quien mejor me puede comprender.
Había pasado tres años prisionero, hasta después del armisticio,
cuando la bomba de Hiroshima. Le dio tiempo para todo, para curarse de sus heridas
y para trabajar en las fortificaciones de la base americana, remodelando el
aeropuerto con el fin de adaptarlo al peso de los nuevos bombarderos B-29, superfortalezas
volantes, que habían de ser decisivos en la derrota del imperio nipón.
Había jurado vengarse y estaba ahora, en el ejercicio de su venganza,
haciendo lo posible Para que los americanos -como el aviador de la barra- abandonasen
la base de Clark, en la isla de Luzón. Tras la guerra había trabajado
mucho en los negocios. Pero Japón era pequeño. Los japoneses necesitaban
expansión. Necesitaban volver a recuperar sus cinturones concéntricos
de países satélites de su Poder. Tenían que reorganizar
su estrategia de conquista. El Círculo del León, el Círculo
del Dragón y el Círculo del Perro. Volver a instalarse en Birmania,
en Filipinas, en el archipiélago de las Marshall y en los atolones de
las islas Gilbert. En todas partes donde alguna vez hubiese ondeado el pabellón
del sol naciente.
Sólo que en esta ocasión no iban a hacerlo por las bravas. No
convenía a los intereses de sus industrias volver a tentar la suerte
de verse bombardeadas en su propia casa por los yanquis. La invasión
era más lenta, más sutil, casi invisible. ¿Sabía
yo que la compañía de barcos en la que viajaba era japonesa? ¿Sabía
que el hotel de apariencia china en el que había dormido era japonés?
¿Sabía que el pescado que había cenado y hasta el ron que
había bebido pertenecían a compañías japonesas?
A todo, incluso a los jeepneys se le daba una apariencia local, muy bullanguera
y colorista, pero el etiquetado de las marcas, aun las que procedían
de Hong Kong o Singapur, tenía en su casi totalidad capital japonés
y Oriente hablaba en suma un único lenguaje: el lenguaje del yen.
-Usted me ve en este indigno oficio de la prostitución naviera -dijo-.
Pero lo crea o no, yo sigo siendo un samuray.
Samuray derrotado hasta el presente. Pero samuray muy cerca de la victoria final.
Insensible, imperceptiblemente, sin que apenas nadie observara la gigantesca
tela de araña de los intereses nipones, las Filipinas estaban a punto
de ser reconquistadas y de caer, de nuevo, en la órbita del imperio nipón.
Era cuestión de tiempo.
-¿Cuánto tiempo? -pregunté.
-La clave de la economía en estos países son las mujeres. Sus
mujeres trabajan ya para nosotros -dijo, con un guiño. Pronto lo harán
sus hijos también.
El aviador americano salía en esos momentos del Golden Crowrie Bar con
la muchacha filipina atenazada por las costillas como un poseedor ignorante
de que sus dólares se cotizarían en Tokio, al día siguiente,
en la balanza del índice Nikei. Las aguas del mar de China sería
más apropiado llamarlas aguas del mar de Japón. Si Asia debía
ser para los asiáticos, los americanos acabarían por abandonar
la tierra conquistada como apenas un siglo antes lo habíamos hecho los
españoles.
-Los españoles se fueron por culpa de los yanquis. En Cavite les hundieron
su flota, ¿no es así? De modo que, en cierta medida, somos sus
vengadores ¿no le parece a usted?
Era, claro está, una manera curiosa de mirar el asunto, pero no del todo
exenta de razón. El barco, ya en mar abierto, a la salida del golfo de
Leyte, se tambaleaba de una banda a otra y el viento, mientras el barómetro
descendía, soplaba fuerte amenazando con una borrasca que no se sabía
si la podríamos aguantar de pie.
-¿Sabe una cosa? Le acepto la copa que antes me ofreció -dije.
Llamó al camarero, que nos ofreció una carta repleta de cócteles,
pero yo tenía tomada mi decisión y dije sin mirar:
-Un "Tafón number three".
-Lo mismo -dijo él.
Agitando la coctelera con una mano se acercó el camarero con una bandeja
en la otra donde las copas bailaban un agitado vals. Las depositó como
pudo en la mesa, llenándolas a medias y deseándonos un feliz viaje
de regreso. Para esas alturas, ya las olas comenzaban a chocar contra los cristales
de las ventanas, tal es la rapidez con que se desarrollan las tormentas de julio,
y en el cielo un color de panza de burro presagiaba un temporal largo y temible.
-¿Por quién brindamos? -pregunté-. ¿Por Pearl Harbour?
Él debió recordarse herido en aquellas mismas aguas. Debió
de verse con las manos y el pecho sangrantes mientras un salvavidas enemigo
le llegaba como un veneno dulce y lento que le invitaba a saborearlo sin prisas,
como un compacto caramelo que se resiste a deshacerse en el paladar. Debió
de odiar los vendajes que lo curaban para usar su fuerza a beneficio de sus
carceleros y en contra de sus propios hermanos de sangre. Debió de sentir
el golpe de la lluvia y el del oleaje como un regreso del instante en que hubiera
preferido morir y no le dejaron hacerlo. Debió, finalmente, de alegrarse
de que aquella vida recuperada le permitiera, al cabo de los años, redimir
su condición de samuray que logra, tras su deshonra, la victoria.
-Por el general Mac Arthur, que dijo: "Volveremos" -contestó
él.
Y esbozó, por vez primera, una sonrisa de triunfador. Porque ellos, sin
que apenas se notara, habían regresado también.