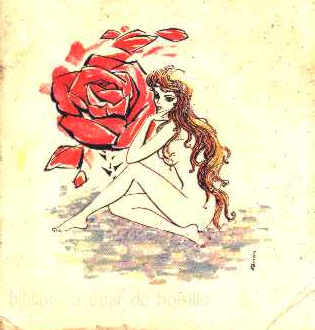|
Poeta del Mes
Obra Completa de Baudelaire
Ed. y Trad. Javier del Prado y José Antonio
Millán
Ed Espasa& Calpe
Madrid, 2000
|
Pocos poetas en lengua extranjera soportan, como Carlos
Baudelaire (atengámonos al nomenclátor del viejo Ruano) tantas y
tan distantes traducciones al castellano. En estos momentos coinciden en el mercado
al menos 20 ediciones de Las flores del mal y 10 o 12 de cada una de sus obras
que mal podríamos estar tentados de calificar como menores. Así
el mercado, la editorial Espasa acaba de poner en los anaqueles su obra completa
en brillante edición de Javier del Prado y José Antonio Millán.
La pregunta que se nos antoja al respecto es ¿qué hay en la obra
de Baudelaire para que su poder de atracción nos siga pareciendo todavía
tan grande o al menos por qué seguimos invirtiendo tanto tiempo y ediciones
en ella?. La respuesta, al margen de la admiración personal que le profesemos,
no es fácil y es que Carlos Baudelaire es un poeta afín a los
desentendidos, al que los calificativos le vienen estrechos. ¿Cómo
confrontar, se pregunta más de uno, la estampa de maldito que tan obsesivamente
se le endosa con la de personaje conservador, misógino y hasta cierto
punto clerical? La respuesta no es fácil, pero me atrevo a pensar que
se trata de un personaje tan complejo, tan antitético, tan escindido,
tan agónico, tan ... que puede albergar en sí mismo las más
enconadas disputas, sin por ello -y he aquí su grandeza- dejar de ser
profundamente coherente y unitario.
Yo creo, en este punto, que es precisamente el juego de contrarios, esa íntima
indisciplina, lo que hace humano, demasiado humano a este hombre de vida afable
y vertiginosa a ratos, que se siente desgajado de una sociedad con la que siempre
trató de reconciliarse y en la que jamás se sintió no ya
incómodo, sino expatriado, desplazado.
Como le ocurriera al huérfano Nerval, toda la vehemencia baudelariana
consistirá en tratar de restituir el cordón umbilical, en recomponer
ese puzzle deshecho con la temprana muerte del padre (la madre en el caso de
Gerardo), pero sus esfuerzos, de ahí el desgarro interior que atenaza
a ambos, resultarán siempre baldíos, cuando no descaradamente
importunos. Ambos se sentirán extranjeros de por vida en un mundo al
que no consiguen convencer ni de sus buenas intenciones ni de su legitimidad.
¿Cómo describir con toda claridad esta naturaleza tenebrosa, iluminada
por vivos relámpagos -perezosa y emprendedora a la vez-, fecunda en difíciles
proyectos y en ridículos fracasos, este espíritu en quien la paradoja
adquiere con frecuencia el aire de la ingenuidad y cuya imaginación es
tan grande como su soledad y su pereza absoluta?, se pregunta Baudelaire en
un relato, La Fanfarlo, escrito a los 21 años, apenas devuelto a París
tras su viaje en el Mares del sur, para, según su confesión, hacerse
un hueco en el mundillo literario y -esto corre de nuestra responsabilidad-
contrarrestar la férrea mirada del padrastro, y ganarse así el
afecto perdido de la madre, que en ese momento representan el orden, el triunfo,
la indolencia, la aceptación en el fluido social.
La vida de Carlos Baudelaire será, pues, un continuo bregar en busca
de ese orden, llamando la atención sobre sí mismo a un mundo que
él cree obstinada, cerrilmente de espaldas, y del que cada vez se va
distanciando más y más. Una juventud así se convierte en
un emperrado exhibicionismo: recordemos la enigmática expulsión
de Colegio Luis le Grand, sus terribles enfrentamientos y vejaciones con el
inmisericorde y antipático mariscal Aupick -para quien pide el fusilamiento
en las revueltas del 48- su actitud provocativa en el barco que lo llevará
al trópico, la etapa galante, desalmada y estupefaciente del Quai D'Anjou,
su conversión por aquel tiempo al dandismo, su prodigalidad sin mengua,
su predilección enfermiza por los deformes y marginados, su relación
con la Venus Negra, esa cierta afinidad con lo macabro y lo bestial que, es
cierto, jalonan sus flores... Nunca deja, sin embargo, de albergar esperanzas
en esa reconciliación con su tiempo, él que acaso sea quien nos
haya dejado una huella más perdurable de ese tiempo. Cuando definitivamente
perdida la batalla - su peculiar batalla de París-, corra a Bruselas
donde lo espera la más terrible indiferencia y la más ardua soledad,
lo hará convencido de poder empezar de nuevo la batalla, aunque las fuerzas,
muy limitadas ya, no consigan responderle.
Es la lucha sorda de Baudelaire, su inmensa y heroica soledad frente a un mundo
que ha decidido excluirlo, lo que, a mi juicio, lo mantienen endiabladamente vivo.
De él se dice que es el poeta que inaugura la modernidad, incorporando
el tejido urbano a la tradición literaria, pero es a la vez y sobre todo
el hombre que plantea de una manera definitiva el conflicto irreductible entre
el individuo y su envoltura social, y en la medida que ese conflicto nos siga
desgarrando y exprimiendo a cada uno de nosotros, la obra baudelariana (más
allá de las etiquetas)seguirá sirviéndonos no sólo
de antídoto y estandarte, sino como portadora de la más rabiosa
esperanza.
Manuel Moya
***
En esta ocasión, nosotros, fervientes admiradores
del francés, queremos traer varias de las traducciones que en el mercado
existen sobre dos de los poemas más conocidos y comentados de Baudelaire.
Como norma general cada uno de los traductores se queja honestamente del trabajo
de sus antecesores, poniéndonos al corriente de sus anteojeras y sus
vicios, cuando no de la apoyatura ideológica que subyace en ellos. Baudelaire,
ya está dicho, da para casi todo. Yo mismo doy en creer que los conflictos
que atribuyo a Baudelaire no son más que los conflictos reales o ficticios
que modestamente entablo con mi tiempo. Baudelaire, como otras tantas figuras
descomunales e inagotables, tanto da para un roto como para un descosido.
Manuel Moya